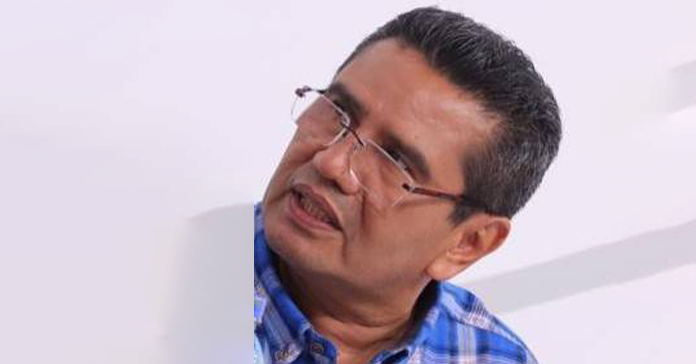Por René Martínez Pineda.
X: ReneMartinezPi1
Desde la noche previa –como si se preparara para un ritual de iniciación- empacó sus sueños; sus ilusiones; sus suspiros; el poderoso rosario de la abuela; una biblia, de bolsillo, que es imposible leer (pero eso es lo de menos); un mechón de pelo de quienes ama hasta lo inenarrable; sus costumbres más fieras; su creencia en la virgen universal, portadora de la sonrisa en la desnudez del imaginario; el trazo de las huellas surrealistas de su pueblo, como fetiche de sus fetiches pedestres; unas aspirinas, vencidas hace años, para el dolor de corazón incitado por la nostalgia; un peine rojo, con ungüento de ajo, que aleje el mal de ojo del desierto de la soledad; una copia del poema de amor, de su Roque, para que le temple el alma bajo el ciclón del sol del desierto; treinta Intestinomicinas, para que el viscoso miedo no se salga del cuerpo. Antes de salir de casa, ya había emprendido el tenebroso viaje hacia la frontera norte que, con los ojos abiertos y la puerta cerrada, lo esperaba.
El viaje a lo desconocido (un universal cultural), es un hecho sociológico, pues impacta en todas las áreas del mundo sociocultural. No obstante tener varias opciones comprensivas sobre el hecho (que van desde la agudeza del geógrafo y cartógrafo alemán, Ravenstein, que habla de la expulsión-atracción como detonantes de la migración, hasta la tesis obtusa de quien, velando de forma canina un cargo público -sin tener las neuronas requeridas-, afirma que migran los “muertos de hambre”) hay que readecuar, como “territorialidad”, el concepto “territorio” (que expulsa o atrae, que afirma o niega), para impregnarlo de lo cultural que hace integral el dato del flujo migratorio, al juntar el imaginario con la geografía.
Entonces, migrar no se reduce al acto vital de cambiar de lugar de residencia, pues eso sería una simpleza teórica. Desde la cultura, migrar es: salir de un lugar sin perder la identidad -y sin dejar de habitarlo en el ideario- para entrar en otro con diferente lógica social, y plantar, en el nuevo territorio, sus propios patrones culturales (que migraron con él, cual violinista en el tejado), con el fin de hacer menos traumática la asimilación de la identidad que lo recibe, no siempre con buena cara. Y es que, la migración, al estar signada por aspectos culturales, políticos y económicos, por igual, debe ser abordada desde lo sociocultural, para no caer en la tentación de querer regularla a través de leyes severas que no funcionan a mediano y largo plazo, en tanto no generan otra dimensión socio-profesional en el lugar de expulsión: más de las dos terceras partes del planeta, son polos de expulsión que llevan a sus pobladores a ser indocumentados, pero no a ser ilegales (como he repetido desde hace quince años), ni mojados, ni “muertos de hambre” (como dice el reaccionario en busca de migajas), porque, culturalmente, nadie es ilegal ni mojado en el mundo: o somos peregrinos forzosos en busca de trabajo o mejores ingresos en un planeta que nos pertenece a tofos (sobre todo a partir de la primera revolución industrial), o somos los eternos sembradores de cultura en plena ciudad extranjera (desde la revolución neolítica).
Migrar (en caravana, o a solas) forma parte del ADN cultural de los humanos, ya sea como estrategia de sobrevivencia (la Era de Hielo y los conflictos político-militares), o como forma de resistencia a -o transformación de- la cotidianidad: la migración que, desde lo urbano ajeno, transforma lo urbano-rural propio. En ambos casos, la migración es una opción para mejorar la precaria situación dejada atrás, y que ve el destino como la “salvación, aquí en la tierra ajena”, o sea como “el sueño americano en busca de soñadores sin almohada, ni patria”, un sueño que muchas veces termina en pesadilla, ya sea porque se muere en el intento, o porque el retorno nunca es una opción triunfante ni ansiada.
La migración (al implicar que el migrante se lleva consigo su territorio de origen, en tanto éste es una territorialidad, es decir algo más que un factor cartográfico) entre tiempo-espacios sociales, conlleva procesos de destrucción real y simbólica de los estilos de vida ancestrales, referencias sociales, prácticas culturales y normativa moral del lugar de expulsión y, con ello, la reconstrucción de otros imperativos socioculturales en el lugar de atracción. La destrucción (de la vida colectiva de la que se huyó) y construcción (de la vida colectiva en la que se entra, con documentos o sin ellos) incluye la ruptura de valores y referentes culturales, aspectos que, por el ir y venir del migrante (como individuo o remesa) readecuan la convivencia cultural, tanto en el origen como en el destino: el primero se “agringa” y el segundo se “salvadoreñiza”, y eso genera un conflicto social. De ahí que la migración es provocada por un conflicto y es, en sí misma, un conflicto.
Romper o modificar la cultura de origen afecta a los implicados en el hecho migratorio: individuo, familia, vecindad y país. Las lógicas tenidas (estilo de vida, profesión, posesiones materiales, idea de familia, idea de casa, lenguaje) antes de partir con rumbo desconocido, quedan confiscadas en la frontera, porque el lugar de destino exige la desnudez, y el sacrificio cultural, sobre el cual se logrará el “rescate de la familia” dejada atrás, un rescate que se paga con remesas y nostalgia. Con las remesas, se pueden hacer cuentas alegres y al detalle; la nostalgia, no hay forma de traducirla a dinero sin cosificar a las personas, que fue lo que hicieron los gobiernos de ARENA-FMLN.
Esa nostalgia inconmensurable (en lo cultural y personal), hace pensar en regular el flujo migratorio estableciendo un equilibrio interregional (en el sentido en que lo planteó Roback, en los 80s), reduciendo los abismos salariales entre el lugar de expulsión y el de atracción (lo cual es muy difícil en el corto plazo, pero sí se puede dar un acercamiento atractivo), siempre y cuando se promuevan ventajas no monetarias (culturales e ideológicas, como la recuperación del centro histórico y la seguridad pública) en el país de origen que pongan en segundo plano lo monetario. Por ventajas no monetarias entendamos la construcción de la identidad sociocultural y del orgullo nacional, lo cual se logra con la revalorización ampliada de los valores, creencias, costumbres, paisaje, comida, relaciones sociales entrañables, etc. que satisfagan al individuo (sentirse orgulloso de ser salvadoreño y de trabajar en su país), para que los mejores salarios del destino no sean tan atractivos para emigrar. Así, de lo que se trata es de construir razones compensadoras competitivas, tal como la de hacer del país un referente de la trasferencia tecnológica.