El nuevo secretario general de la OEA ¿Punto de inflexión? Parte I: Naturaleza de la OEA.
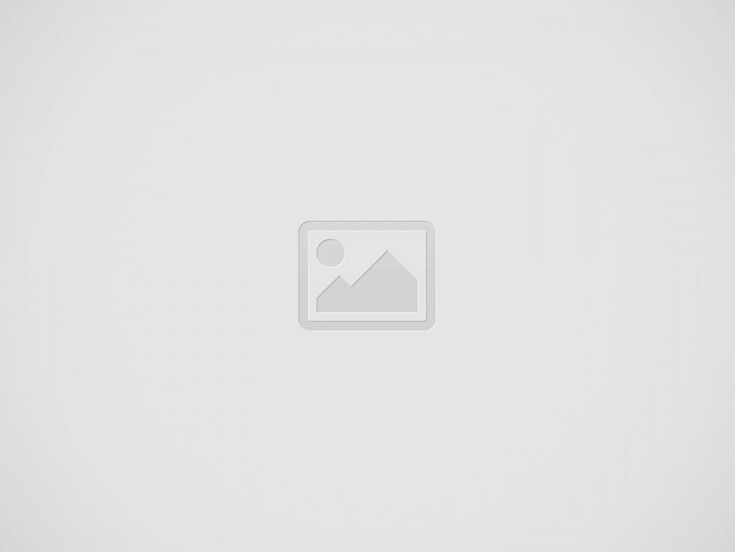

Foto: Cortesía.
Por Víctor Manuel Valle Monterrosa.
El 25 de mayo del año en curso tomará posesión como nuevo Secretario General de la OEA, el diplomático y actual canciller surinamés Albert Ramdim. En medio del ruido que existe en las relaciones internacionales con la irrupción de Trump en la arena mundial y su agenda re ordenadora desde la arrogancia hegemónica, esta noticia se ha desdibujado en la escena internacional; pero es importante hacer algunas conjeturas al respecto y eso me propongo hacer en tres entregas.
La OEA y su aparato ejecutivo, la Secretaría General, han estado en un oscilante proceso de devaluación política agudizado en los últimos 10 años. El lunes 10 de marzo, por aclamación, la Asamblea General de la OEA eligió al diplomático surinamés Albert Ramdim como Secretario General para suceder al uruguayo Luis Almagro.
En el mundo actual de perplejidades crecientes quizá pueda verse este hecho como poco relevante; pero, aun así, para beneficio de esta región del mundo y conocernos mejor, es bueno evaluar algunos antecedentes y significados de esta decisión.
La OEA debería tener 35 estados miembros desde Canadá hasta Chile pasando por los países insulares del Mar Caribe. Actualmente, por razones históricas y de soberanía tres de ellos se han restado: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Eso hace que para efectos de tomar decisiones hay un total de 32 votos y los órganos gobernantes, Asamblea General, integrada por los cancilleres de esos países, y el Consejo Permanente, integrado por representantes permanentes de los países con rango de Embajador y que despachan desde Washington D.C., hacen mayoría con 17 votos
Los países de CARICOM más los del SICA sumarian 21 votos (no son 22 que resulta de 14 del CARICOM y 8 del SICA) porque Belice hace parte de las dos instancias internacionales.
Pero ese peso específico numérico evidente no ha servido, por diversos motivos, para inclinar las grandes decisiones de la organización. Siempre han pesado, principalmente, los intereses hegemónicos de Estados Unidos y las divergencias políticas transitorias entre los pequeños países.
La reputación y esencia de la OEA ha sido siempre motivo de controversia. Aunque se sostiene que fue fundada en 1948, lo cual es formalmente cierto, sus antecedentes están en la Unión Panamericana organización creada en reunión de 1890, con el nombre de Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas con sede en la capital de Estados Unidos, por la veintena de países que por entonces eran independientes. Naturalmente, la Unión Panamericana se veía como una extensión de la política exterior del gobierno de Estados Unidos con los países de las Américas. Aún en la actualidad, el edificio emblema de la OEA es el de la antigua Unión Panamericana sito entre la Avenida Constitución y la Calle 17 de Washington D.C.
Nuestro maestro Alberto Masferrer tuvo palabras muy fuertes contra la Unión Panamericana. En 1927 publicó un artículo “En la Hora del Crujir de Dientes” en el que decía que el Boletín de la Unión Panamericana estaba “escrito en tonto e impreso en papel satinado” y que los representantes de los países, en nombre del panamericanismo actuaban, bajo los dictados de Estados Unidos, como “una traílla de perritos falderos (que) han aprendido a panamericanizarse”.
Cuando en 1948 los países del continente con la obvia hegemonía de Estados Unidos crearon la OEA, la supuesta nueva organización cargaba con los antecedentes, para bien y para mal, de la Unión Panamericana. Pronto hubo ocasión de comprobar la naturaleza de la OEA.
En 1954 los miembros de la OEA, con excepción de Argentina, México y Costa Rica, dejaron sola a Guatemala y aprobaron resolución que abrió el camino para que la United Fruit Company (su abogado era el Secretario de Estado de Estados Unidos, John Foster Dulles) y la CIA (cuyo Director era Allen Dulles, hermano de John Foster) montaran el derrocamiento del presidente Arbenz, de Guatemala, en junio de ese año.
En enero de 1962, Estados Unidos logró que la OEA, en reunión llevada a cabo en Punta del Este, Uruguay, emitiera resolución expulsando al gobierno cubano de la organización. La invasión de abril de 1961 organizada por la CIA fue un fracaso y había que recurrir a una resolución que parecía legítima. En 1962 solamente había 21 países miembros en la OEA y EEUU alineó a otros países para lograr su objetivo. Votaron por la expulsión 14 países, 6 se abstuvieron y sólo Cuba votó en contra. Sería su última vez para nunca más volver. La unanimidad de otrora en las decisiones se comenzaba a fragmentar.
Después de esa resolución, 19 países rompieron relaciones con Cuba siguiendo el ejemplo de Estados Unidos. Solamente México nunca las rompió. El Salvador ya lo había hecho en 1961 inmediatamente después de EEUU y durante un gobierno cívico militar que había entrado a sangre y fuego el 25 de enero de 1961 para derrocar un breve gobierno progresista que era visto por la derecha de siempre “como muy procubano”. Julio Rivera era el hombre fuerte.
En 28 de abril de 1965 millares de efectivos militares de EEUU invadieron República Dominicana para restablecer el orden, pues el derrocamiento del presidente civil y democrático Juan Bosch en 1963 había dado lugar a dos años de inestabilidad y violencia política y el presidente Johnson actuó “para prevenir otra Cuba”. Ante esa decisión unipersonal de Lyndon Johnson, corrió la OEA a emitir una resolución para dar lugar a una “Fuerza Interamericana de Paz” que le diera ropaje multinacional y legítimo a la invasión. Por supuesto eran como 30.000 militares de EEUU, mil de Brasil con su dictadura recién estrenada y Paraguay con unos 200 enviados por el dictador Stroessner. Se daba nítidamente el perfil de países esbozado por Alberto Masferrer en 1927.
El 25 de octubre de 1983, el ejército de Estados Unidos por decisión del presidente Ronald Reagan, invadió la pequeña isla de las Antillas Menores, la República de Granada con 350 kms cuadrados y menos de 100 mil habitantes. La acción, de enorme desproporción, tuvo el propósito de impedir la expansión cubana y soviética en las Américas y el pretexto de proteger estudiantes de Estados Unidos que estudiaban en una escuela de Medicina de Granada, donde los costes de matrícula eran infinitamente más bajos que los cobrados en universidades de Estados Unidos. A esa desmesurada operación le pusieron el nombre traducido de
Furia Urgente y enviaron 7.000 efectivos a los que se les sumaron 300 de una media docena de pequeños países insulares. La OEA no dijo nada y Naciones Unidas condenó esta violación al derecho internacional. El experimento revolucionario iniciado en 1979 en la pequeña isla fue truncado a balazos. Y Estados Unidos logró que los cubanos en Granada fueran expulsados.
En diciembre de 1989, el gobierno de George Bush ordenó la invasión de Panamá para expulsar del poder a su antiguo aliado y servidor Manuel Noriega que era general sin haber estado en batallas, a quien se le acusaba de varios delitos. En el fondo, el propósito principal no era capturar a Noriega sino exterminar las Fuerzas de Defensa, un cuerpo militar creado a imagen y semejanza del fallecido líder Omar Torrijos que tenía un ideario de plena soberanía de Panamá y alejado de sumisión a un imperio. Para eso enviaron cerca de 28.000 efectivos militares y centenares de aviones que rápidamente pulverizaron las Fuerzas de Defensa y como daño colateral mataron muchos civiles de los barrios populares. En esta otra invasión de EEUU a un país de las Américas no hubo ninguna acción relevante de parte de la OEA.